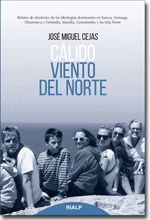Walter Ciszek, un jesuita norteamericano de origen polaco estuvo 23 años en la Unión Soviética, cinco de ellos en la temible cárcel de Lubianka y quince en un campo de prisioneros, auténticos esclavos al servicio de la economía comunista soviética. Acaba de publicarse por Palabra “Caminando por valles oscuros” sus memorias espirituales de esos años. Recojo, por su utilidad en un mundo materialista y agnóstico, su experiencia de los últimos años que estuvo en la URSS, ya “libre” pero controlado por el KGB, sin autorización para salir de una ciudad siberiana ni de celebrar culto público, pero en los que pudo hablar de Dios, con prudencia, a muchos comunistas, a menudo desencantados con su humanismo ateo, que no satisface con sus respuestas
La policía secreta se presentó
un día de madrugada y me dio cuarenta y ocho horas para salir de la ciudad. No
perdieron el tiempo con argumentos ni explicaciones. Me dijeron que me
arrestarían si pasados dos días seguía allí. El agente al mando me dijo fríamente
y sin rodeos:
- Wladimir Martinovich, te voy a dejar clara una cosa: en Abakán no
volverás a dedicarte a lo que has venido haciendo aquí y en Norilsk, o acabarás
donde empezaste, ¿te queda claro?
No mencionó mi sacerdocio ni la
religión, pero ambos sabíamos a qué se refería. De manera que, cuando llegué a
Abakán, empecé a trabajar en un garaje de la ciudad, el ATK-50,(...) logré
trasladarme a vivir con una familia con la que me había encariñado, me trataban
como a un miembro más de la familia y me alegró poder quedarme con ellos. Por
otra parte, mi nuevo alojamiento me brindaba intimidad y la posibilidad de
celebrar misa a diario sin temor a interrupciones. Cuando acababa mi tumo en el
garaje, no solía haber nadie en casa excepto Babushka, la abuela, por lo que
antes de cenar podía decir misa o rezar tranquilamente. Babushka y yo enseguida
nos hicimos amigos y por la noche, al regresar a casa, siempre había
esperándome un tazón de sopa caliente o kasha.
Aquellos años en Abakán se convirtieron en mi primera y auténtica
oportunidad de participar de cerca en la vida cotidiana y familiar de la Unión Soviética.
Pasaba muchas horas hablando con la familia y con sus amistades, y acabé
conociendo a una gran diversidad de gente: desde los que trabajaban en el garaje
y en otros sitios hasta los miembros del partido que se dejaban caer
constantemente para charlar con su antiguo colega del concejo municipal. De
hecho, su casa era el centro de reunión de todo tipo de gente y recibía un
permanente aluvión de visitantes. Aquello también suponía una ventaja para mí:
en medio de tantas idas y venidas, la
gente podía venir a mi casa y quedarse hablando conmigo en privado de religión
sin que llamáramos demasiado la atención. Al principio, fui extremadamente
prudente en Abakán y no mencioné que era
sacerdote ni me embarqué en ningún apostolado. Pero poco a poco se fue sabiendo:
un amigo se lo contaba a otro Y muy pronto
volví a estar ocupado, no de manera oficial ni con grandes grupos de gente,
sino de uno en uno o por parejas. Aconsejaba,
dirigía, confesaba y bautizaba a los niños, y ungía a los enfermos y moribundos. Una vez más, me asombraban la fe y la perseverancia de
aquella gente y los sacrificios que estaba dispuesta a hacer en defensa de su
fe. Y mi amor hacia el pueblo ruso creció más que nunca.
El ciudadano soviético de a pie no se deja engañar por la
propaganda. Como cualquier ser humano, anhela una vida más rica y plena, busca
un significado más profundo a su vida
que las cosas materiales prometidas (y no facilitadas) por el comunismo o la construcción de la sociedad socialista
perfecta que promete la “gloriosa revolución”. Está orgulloso de los logros
de su país, orgulloso de lo que ha conseguido en unas pocas generaciones, y no se cuestiona demasiado el sistema en que
vive. Pero tanto a él como a sus amigos les preocupan los mismos problemas que
a la gente de todas partes y buscan respuestas. No están seguros de que esa respuesta esté en la religión, e incluso sospechan de ella y de las
iglesias, pero quieren respuestas
más satisfactorias a su anhelo interior y a sus preguntas que las que el
comunismo les ha ofrecido hasta ahora.
Por propia ideología, el comunismo se ocupa del humanismo: a
ese fin dirige todos sus esfuerzos. Ningún
sistema social del mundo concede tanto prestigio al hombre como el comunista,
al menos en teoría y en la propaganda. La literatura, la cultura, la
educación, el trabajo, la ciencia, el derecho, la medicina, la mano de obra y
toda la riqueza del país están al servicio del bien del pueblo. Por todas
partes hay eslóganes que rezan “todo por el hombre”. Suele citarse con
frecuencia la frase de Gorki de que la palabra hombre suena hermosa, y a los
niños en las escuelas y a los obreros en las fábricas se les repite que no hay
nada en el mundo tan valioso como el ser llamado hombre. Para el uso diario se han creado expresiones concretas que
ensalzan la bondad de la naturaleza humana. Se ha construido toda una ética en torno al tema que ha
penetrado en el orden social. Cuando
las autoridades o algún camarada reprenden
a un ciudadano por una falta o error, le recuerdan su obligación de ser alguien
humano, de tener conciencia, de ser honesto y hombre de palabra. A los
niños y a todo ciudadano soviético se les inculcan con feroz insistencia las
características fundamentales del ser humano. El hombre comunista, el hombre del nuevo orden social, debe ser superior al resto, porque de él
depende la conversión del mundo al comunismo, a la libertad, a la
fraternidad y a la justicia para todos.
El partido y el gobierno hacen
uso de todos los medios a su alcance para educar a los ciudadanos en el nuevo
espíritu del comunismo. Los medios de comunicación, los teatros, el arte y la
literatura, las escuelas, los sindicatos y las asociaciones creadas en todo el
país con ese propósito recalcan el mismo tema. Ni siquiera los espectáculos y
el arte quedan libres de esta insistencia -a menudo molesta- en las virtudes
del nuevo hombre comunista, en la dignidad del trabajo a favor de una causa, la
necesidad de ser honesto y respetar la ley, la fraternidad y la obligación de
hacer y aceptar las correcciones con fraternal camaradería. Se ensalzan las nociones más elevadas del
amor y la caridad; el egoísmo, la pereza y la codicia son los principales
enemigos. El objetivo consiste
en preservar el bien común, hacer por
humanidad lo que la humanidad nunca ha logrado hacer.
No cabe duda de que esta propaganda constante ejerce sus
efectos. Uno de sus logros palpables
consiste en un espíritu de camaradería
inexistente en cualquier otro lugar. Otro es el genuino orgullo que provoca en la gente su propio éxito,
tanto si se trata de cumplir un plan quinquenal como de la construcción de una
presa o una fábrica nuevas, una buena cosecha o el mero hecho de atenerse a las
normas diarias que rigen en el puesto de trabajo. El sentimiento de haber
enriquecido el suelo patrio de uno u otro modo hace sentirse a la gente
partícipe de las cosas y orgullosa del sistema. Son incapaces de entender el
capitalismo y así lo manifiestan abiertamente. Han visto exaltados una y otra vez su sistema y sus logros a lo largo
de toda una generación y han acabado creyendo en ellos: simplemente, los
dan por hecho y piensan que así deben ser las cosas. Y no tiene nada de
sorprendente. En Occidente se produce el
mismo efecto psicológico a través de la publicidad de todo tipo de
productos: coches, casas, jabones y desodorantes, modas e incluso pornografía.
El estilo de vida americano se pinta a todo color y la gente acaba creyendo que
debe poseer todas esas cosas: hasta el punto de endeudarse o solicitar un
crédito con tal de contar con lo último y estar al día de las modas o novedades
más recientes.
Pero nada de todo eso satisface a la gente. Quizá exista una aceptación inconsciente, como un
reflejo condicionado, de las premisas y los objetivos constantemente repetidos,
pero existe también un sentimiento
vagamente percibido y tal vez igual de inconsciente de que en la vida debe
haber algo más que los bienes o los logros materiales, tanto individuales como
colectivos. Con mucha frecuencia tomé parte en discusiones sobre el
significado de la vida y la cuestión de la moral con obreros corrientes, con esposos, esposas y abuelas comunistas,
desde los más sencillos a los más instruidos. No hacía falta que iniciara yo esas conversaciones: la machaconería del
eslogan “todo por el hombre” es el equivalente comunista de los anuncios de
televisión, y una noticia, un documental
e incluso algún programa cultural o de entretenimiento bastaban para suscitar reacciones
y dar comienzo a las discusiones.
La mejora de la humanidad, la
noción abstracta de humanismo o la idea
glorificada del hombre son ideales muy tenues que enseguida pierden el poder de inspirar o satisfacer frente a la
experiencia diaria y la repetitiva monotonía de la vida. Uno puede
dedicarse temporalmente al objetivo de
servir a la humanidad sufriente, puede ponerse como meta la idea de fraternidad; pero, dada la naturaleza humana y su
condición -y los fallos humanos
demasiado frecuentes-, es difícil mantener y perseverar en esos momentos de
inspiración sin alguna motivación más honda y de peso. Para la ideología
comunista, para el comunismo ateo, no
hay nada más que el hombre y el mundo material; por lo demás, solo existe una vaga visión de cierta
futura sociedad perfecta, de un estadio mejor y más elevado de la humanidad
que se dará en una edad dorada aún por
llegar, para la que hasta los
apologistas más doctrinarios del comunismo hace mucho que renunciaron a fijar
una fecha. De repente, los comunistas de hoy en día se han encontrado en la
misma posición que aquellos cristianos de los siglos I y II que empezaron a
comprender que la Parusía,
la segunda venida de Cristo, no estaba a la vuelta de la esquina. Irónicamente, la futura edad de oro del comunismo
ahora es contemplada por el ciudadano corriente, y especialmente por los
jóvenes, con el mismo desdén que los portavoces comunistas solían reservar para
la religión, descrita como meros “castillos en el aire”. Al fin y al cabo, el hombre solo es un hombre, sobre todo si
se trata del vecino de al lado con
todos sus pequeños defectos, o ese tipo estúpido que trabaja en la mesa pegada
a la tuya, el carnicero o el dependiente tramposos, el conductor del autobús
maleducado e impaciente, el agente de tráfico brusco y malhumorado, el
miembro del partido que te habla a gritos o es un arribista, el encargado de la
tienda o el jefe sindical antipáticos, o los niños malcriados y desobedientes
del vecino. Puede que el enfermo y el
afligido te inspiren compasión y te sientas inclinado a ayudarlos; puede que te conmuevan los relatos de las
víctimas de la guerra o de las catástrofes naturales; pero cuesta experimentar
compasión o sentimientos fraternales hacia aquellos con quienes te codeas y
cuyos defectos demasiado humanos contemplas todos los días. ¿Qué derecho tiene
el hombre de la calle sobre mí? ¿Por qué tengo que tratar con el energúmeno que
vive al lado o que trabaja conmigo movido por cierto ideal noble pero
totalmente abstracto de fraternidad? Amar a la familia y a los amigos es
una cosa -nace de la propia naturaleza humana y de los vínculos que crean el
sacrificio mutuo y las cosas compartidas-; pero amar a la humanidad en
general... ¿qué significa eso?
¿Y cómo explicar los grandes males del comunismo?
Aquella gente conocía el terror de la época de Stalin; prácticamente
todo nuestro entorno tenía un amigo, un familiar o sabía de alguien que había
estado en los campos de prisioneros de Siberia. ¿Dónde se veía ahí el tan cacareado “humanismo”? O los abortos. Pensemos en los abortos.
Solo en nuestra pequeña ciudad se
practicaban cincuenta y seis abortos diarios -basta con repasar las
estadísticas oficiales-; ¿y qué decir del resto de la Unión Soviética?
¿Es ese un modo de promover el humanismo? En
la Unión Soviética
el aborto es legal. Cualquiera que lo desee puede abortar. El gobierno afirma que se debe legalizar
para evitar abusos privados. Los sueldos del marido y la mujer apenas bastan
para mantener a uno o dos hijos así que todo el mundo quiere abortar. Pero es
un tema que les inquieta. Las salas de espera contiguas a las salas de abortos
de las clínicas estaban llenas de carteles que, lejos de elogiarlo, informaban
a las pacientes de las posibles secuelas psíquicas y físicas que la
intervención podía provocar. Los médicos
-mujeres en su mayoría-, las enfermeras y el resto del personal intentaban
disuadir a las pacientes. Pasados los años, las mujeres confesaban que no
podían librarse de los sentimientos de culpa. Y no eran “creyentes”, sino
mujeres y chicas que habían recibido una educación totalmente atea en las
escuelas soviéticas.
Incluso para el comunismo se
trata de un asunto relacionado básicamente con la vida y la muerte, con el bien
y el mal. Si ya desde sus inicios la
vida se trata con tanta ligereza, decía la gente, ¿quién va a evitar que se
extienda esa mentalidad? ¿La sociedad? Difícilmente. La sociedad ni
siquiera es capaz de lidiar convenientemente con los problemas de delincuencia
actuales ni con otros desórdenes sociales. Y, cuando una sociedad apoya el mal,
¿dónde acabará? ¿Se puede confiar en que
el hombre resuelva él solo los problemas de la humanidad? Contemplad la
historia y hasta dónde han caído, una y otra vez, los países civilizados.
Poco a poco, en esas conversaciones iba sacando la idea de Dios y de la
religión, de la naturaleza humana caída y de la redención, de Cristo y de su
reino. Naturalmente, lo que dijera o
hasta dónde llegara dependía de con quién estuviese y de su disposición a
escucharme. Mis amigos más cercanos
sabían que era sacerdote y a veces escuchaban gustosamente; con otros me
limitaba a declararme “creyente” sin ningún rubor y aguardaba su reacción para
saber hacia dónde dirigir la conversación.
Algunos sentían curiosidad y me hacían preguntas; otros simplemente se
encogían de hombros; había quienes atacaban con acritud la religión y a la Iglesia. Sus ataques
solían centrarse siempre en los abusos que constituyen el plato fuerte de toda
la propaganda atea contraria a la religión: la codicia de la Iglesia y la venta por parte de sacerdotes y monjes de velas
e iconos con afán de hacer negocio; las
perversiones sexuales de monjas y sacerdotes; la influencia y el poder político
de la Iglesia
en la época de los zares; las extrañas prácticas ascéticas y las
penitencias de los “santos”, e incluso las torturas de la
Inquisición. Cada una de las acusaciones a las que han dado pie la Iglesia o los clérigos con
sus errores humanos se exponen
detalladamente en las clases de ateísmo impartidas en las escuelas y se exhiben
en los museos públicos ateos. Esa es la única faceta de la Iglesia de la que ha oído
hablar el ciudadano normal de esta generación, de modo que su antipatía hacia la Iglesia y la religión,
basada en medias verdades y distorsiones, es comprensible. Yo no intentaba defender ese tipo de cosas -solo Dios sabe si son
defendibles-, sino que procuraba reconducirlas hacia las verdades de la fe
relacionadas con nuestra conversación previa sobre el significado de la vida y la fraternidad humana.
Hablaba de Dios tal y como creía en Él, de la creación y del plan divino
en relación con el hombre y el mundo. Hablaba de la caída y del pecado, del rechazo de Dios y del plan divino por parte del
hombre, del desorden introducido en el mundo y de los males que aquejaban a
la raza humana a causa de ese desorden que llamamos pecado. Hablaba de la promesa divina de un Redentor y de la
venida de Cristo. Hablaba del ejemplo que nos dejó Él de una vida humana
perfecta, en la que cada pensamiento y cada obra estuvieron dedicados a
hacer la voluntad de Dios, la voluntad
del Padre, y así volver a restaurar el orden perfecto en que consistía
originariamente el plan divino para toda la humanidad. Hablaba de cómo Cristo había sufrido todas las
humillaciones que el ser humano es capaz de sufrir, desde un nacimiento humilde
hasta la pobreza; hasta treinta años de una vida de trabajo rutinaria y
monótona en una aldea pequeña y remota; hasta el rechazo, el sufrimiento, el
dolor y, finalmente, la muerte: el final al que se enfrenta todo hombre.
Hablaba de su resurrección y de su victoria sobre la muerte: el hecho central
de toda la fe cristiana, que nos proporciona la absoluta certeza de que existe
una vida después de la muerte, una vida después de esta vida; la certeza de que
el hombre y su existencia en la tierra tienen un sentido que trasciende la
muerte.
Les decía que su venida era el
comienzo de una nueva era, de un reino nuevo: el comienzo -y solo el comienzo-
de una nueva creación del mundo de
acuerdo con el plan original de Dios al que todos nosotros debíamos entregarnos
en cuerpo y alma para perfeccionarlo y llevarlo a su plenitud. Les
explicaba lo que enseñaba sobre la paternidad
de Dios, lo único que daba sentido a la fraternidad de los hombres; sobre
el amor, la justicia, la verdad, la honradez, el sacrificio de uno mismo y la conformidad
con la voluntad de Dios, que constituyen el fundamento de la moral cristiana y del perfeccionamiento del reino
que Cristo vino a instaurar en la tierra. Y, finalmente, les hablaba de la fe y la esperanza que ofrecía
a los hombres, no solo en un futuro mejor, en ilusorios “Castillos en el aire”,
sino en la posibilidad de redimir este mundo y a toda la humanidad.
No pretendía convertir a nadie,
sino que contribuía con estos temas a las conversaciones que surgían
espontáneamente en torno al significado de la vida y de la humanidad, a la
fraternidad y al sentido de dedicarse a trabajar por una vida mejor, al mal en
el mundo y a la moral, a la libertad y a la paz. Si en el curso de esas enmarañadas discusiones no conseguía hacer de
ellos creyentes, al menos les ofrecía una alternativa a la política del partido
y a las doctrinas que oían y en las que habían acabado creyendo, y que a veces
se cuestionaban. Les ofrecía al menos otra respuesta a los temas que los
inquietaban y les hacía ver que, para
quienes creíamos, existía un significado del hombre y de su existencia aquí en
la tierra que iba más allá de lo meramente humano y material. No se trataba
de decirles que tenía de mi lado todas las respuestas y ellos del suyo, todas
las preguntas y dilemas; lo que intentaba
mostrarles era que las dudas y los
anhelos que manifestaban, la agitación interior de sus corazones y sus almas
procedían de un espíritu humano que era
natural en ellos, pero que trascendía lo material. Me hacía eco de las
palabras de san Agustín: el corazón del
hombre ha sido hecho solo para Dios y está inquieto hasta que descanse en Él. Tampoco
se trataba de pronunciar largos sermones ni de explicar la doctrina de la Iglesia, ni el Credo, ni
la historia de la salvación -como parece desprenderse de lo que acabo de
resumir-, porque las tardes estaban
llenas de preguntas y repreguntas, argumentos y refutaciones, de razonamientos
que suscitaban nuevas ideas, preguntas y razonamientos; y por lo general bajo
esa sinceridad había un trasfondo de buen humor.
La mayoría de los ciudadanos
rusos corrientes saben que en el país aún subsiste la religión y muchos están
deseosos de aprender más sobre ella. También son muchos los que pueden recordar cómo sus padres y abuelos se
aferraban a las creencias y prácticas tradicionales y deseaban que sus hijos al
menos recibieran el bautismo; y recuerdan con una mezcla de cariño y nostalgia
la bondad de aquella generación que más tarde les enseñaron a ridiculizar en la
escuela a causa de sus “Supersticiones”. ¿Era la religión -se preguntaban ahora- lo que hacía de los ancianos
buenas personas? ¿Era lo que hacía
llegar al momento de la muerte con una fe intacta? También se hacen preguntas acerca de una religión
que mueve a vecinos y colegas que les consta que siguen practicando su fe a
enfrentarse al escarnio y al acoso, a pequeñas persecuciones y a la pérdida de
privilegios sociales, al sufrimiento y al sacrificio personales. ¿Hay algo de
verdad en ella -se preguntan - y realmente puede ser tan importante, marcar una
diferencia tan grande en la vida del hombre?
El ejemplo de esos valientes
cristianos, la curiosidad y las preguntas que suscitan, no logran muchos conversos como tampoco los lograron mis
conversaciones ni mis explicaciones. Pero
sin duda preparan el terreno para la semilla de la fe que solo Dios puede
plantar en los corazones de los hombres. A través de los admirables caminos de
su providencia, Dios se sirve de muchos medios para alcanzar su fin. Incluso el
comunismo, a pesar de su objetivo expreso de acabar con la religión y con
toda fe en Dios, tiene un significado en
el plan divino. Hay en él mucho de implacable, de cruel, de violento, pero ha
eliminado también mucha corrupción; ha empezado a construir una nueva sociedad dedicada -por irónico
que parezca- a la humanidad. Desde un punto de vista puramente natural, su
preocupación por el hombre ha hecho mucho bien; la gente, a través del
sufrimiento -y mucho sufrimiento
innecesario, no cabe duda-, ha respondido a sus severas exigencias con grandes
sacrificios, con un espíritu de entrega y un sentido de la fraternidad que
podrían ser la envidia de muchos países cristianos. Sin duda, las semillas de la fe que Dios plantará en
su momento acabarán hallando en sus corazones un suelo fértil y una abundante
cosecha.
Mi apostolado entre esas
personas, a través -una vez más- de los misteriosos caminos de que se vale la
providencia, ha concluido. Pero las recuerdo con cariño y con nostalgia; rezo
por ellas todos los días. Sigo recordándolas cada mañana en mi misa, a ellas y
a mis cristianos rusos de Norilsk y Krasnoyarsk, a mis compañeros y a mis
amigos de los campos de prisioneros. Y ofrezco por su salvación eterna y por su
felicidad junto a Dios mis oraciones, mi trabajo y mis sufrimientos diarios.
Ahora como entonces, esa es mi misión en el reino, lo que Dios quiere de mí, y
acepto y abrazo cada día su voluntad.