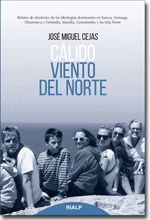- Camilla Hecquet Nielsen, danesa, cristiana luterana no practicante, casada con español, fue entrevistada por el periodista José Miguel Cejas.
- Camilla le contó su noviazgo y su matrimonio con Manuel, un joven español, católico practicante, al que conoció en un Erasmus.
- La entrevista está recogida en el libro Cálido viento del norte, Editorial Rialp, 2015, del mismo autor de esa entrevista, que habla de cristianos de los países escandinavos que viven contra las corrientes dominantes de pensamiento.
Era abril del 99 y en aquella fiesta éramos todos daneses, menos uno, el exótico. Yo iba a la moda de entonces: botas militares, pantalones vaqueros, blusa blanquinegra, el pelo rapado y teñido de rojo: un look estilo Nirvana, pero no demasiado grunge. Estábamos bailando y escuchando música de los Backstreet boys y otros grupos. Yo era una chica danesa normal y corriente de diecinueve años. Estudiaba para fisioterapeuta y vivía en mi piso de Copenhague, independizada de mi familia: una familia con varios medio hermanos, fruto de anteriores relaciones de mis padres, como suele pasar en Dinamarca. El marido de mi madre dirigía un coro, por lo que tuve una infancia muy musical, en la que gocé de todas las libertades del mundo. Me encantaba la gimnasia rítmica, cuanto más movida mejor. Tocaba la batería, y no sé qué más puedo contarte, salvo que tras conocer al exótico de la fiesta, todo cambió.
Era un erasmus, un chico español alto y fuerte que llevaba una camisa azul marino. No sé por qué a los chicos españoles les gusta tanto ese color: cuando no saben qué ponerse, eligen algo azul marino. Empecé a hablar con el chico de azul y quedarnos para tomar algo en un bar de Osteport. Era simpático, divertido y me parecía igual que todos, hasta que un día le pregunté qué había hecho esa mañana. - He ido a misa -me dijo- y luego me he puesto a estudiar. iA misa! Me quedé aterrada, aunque lo disimulé. Imaginaba que sería católico por donde había nacido, igual que yo era luterana por el hecho de ser danesa, pero eso eran cuestiones sin importancia. Cuando tenía trece años le dije a mi madre que no quería prepararme para la confirmación y que solo pensaba acudir a la fiesta. Supuse que me iba a contestar, como siempre: «Ah, muy bien», porque en mi casa no éramos creyentes ni hablábamos de religión. Solo íbamos a la iglesia en Navidad para escuchar a los coros o con motivo de un funeral, porque eran costumbres y obligaciones sociales, nada más. Sin embargo, mi madre me dijo “No, Milla: es mejor que sepas a qué dices «no». Si no serás una ignorante de todo” Al final fui a las clases porque iban algunos de mi pandilla y me confirmé para estrenar un vestido nuevo como mis amigas. Y ahí acabó la cosa.
Pero ahora mi chico creía firmemente en Dios y era al mismo tiempo -eso me sorprendía- muy divertido; y hacía una sangría estupenda. Me enamoré de él con cierto temor, porque pensaba que querría imponerme su religión, hasta que comprobé, con hechos, que me respetaba. Y me quedé de una pieza cuando me dijo que no quería tener relaciones hasta el matrimonio. «Eso dice, veremos si es capaz», pensé. Pero su comportamiento me confirmó sus palabras. Mis amigas no lo entendían: «¿Por qué no probáis a vivir juntos para ver si lo vuestro funciona? Conocerse es muy importante». Pero él tenía una concepción distinta del matrimonio. «Los coches -me explicaba- se prueban, y si no te gustan, los dejas. Pero una mujer no es un objeto, ni una máquina para probar. No es un kleenex que se usa y se tira, y tú lo sabes mejor que yo: lo que deseáis, sobre todo, es ser amadas. Por eso, lo más decisivo en un matrimonio no es comprobar qué pasa cuando uno de los dos deja tirada la toalla del cuarto de baño en cualquier parte. Hay cosas más importantes, ¿no te parece?». Yo estaba de acuerdo y esto me hacía reflexionar, porque en Dinamarca las cosas suceden así: tienes dieciséis o diecisiete años, conoces a un chico y te vas a vivir con él. O lo llevas a casa de tu familia, o con quien vivas -si vives con alguien- y es uno más. Puedes tener un hijo con él, pero si luego te gusta otro, le dejas. Si te apetece, te casas; si no, no. Qué bonito sería que el amor durara toda la vida; pero como no es así, es frecuente que a los ochenta años te encuentres sola, en una residencia de ancianos donde van a visitarte de vez en cuando los hijos y nietos de tus diversos matrimonios. Y eso es muy triste. Mi madre tampoco lo entendía: -”¿Os vais a casar sin haber convivido antes? ¿Estás loca?” Pero yo seguía reflexionando. Y seguía charlando con Manuel de esto (en inglés, claro, porque él no sabía danés ni yo castellano). Los domingos iba con él -solo por acompañarle- a una misa en inglés para estudiantes extranjeros. Al terminar, nos reunimos con los que habían ido para socializar un poco. Había algunos daneses y allí la exótica era yo, porque no sabía prácticamente nada del cristianismo. Sin embargo, me gustaba aquel ambiente y me atraía, sin saber por qué. Como lo nuestro iba cada vez más en serio y proveníamos de mundos tan diferentes, hablamos mucho de estas cuestiones. Él era creyente y tenía una idea del matrimonio, de la familia y de la educación de los hijos distinta de la mía: mi única referencia era lo que había visto en mi país.
Después de hablar con claridad de las cuestiones fundamentales, vimos que estábamos de acuerdo en todo y decidimos casarnos. Ahora los novios hablan muy poco de esos temas y me parece un error, porque solo cuando se abordan a fondo se puede tomar una decisión madura. Antes de la boda, Manuel y yo sabíamos perfectamente cómo pensábamos acerca de la vida conyugal, del uso del dinero o de la educación que queríamos para nuestros hijos porque habíamos hablado mil veces de eso. Desde luego, nos conocíamos más y mejor que algunos amigos nuestros que se habían ido a vivir juntos tras cuatro noches de fiesta. Comencé a leer por mi cuenta algunos libros sobre el catolicismo y estuve charlando con Richard Hayward, un sacerdote inglés que me puso en contacto con una chica sueca del Opus Dei que había sido luterana, a la que le pregunté por mi futura vida como esposa de un católico. Durante aquel proceso no me sentí presionada en ningún momento: ni por Manuel, ni por su familia -gente creyente y practicante-, ni por el sacerdote, ni por esa chica. Como la mayoría de las personas de mi país, soy muy independiente y solo hago aquello de lo que estoy convencida. Por mi educación liberal me gustaba aquel respeto por parte de todos. Manuel nunca me dijo, ni me sugirió siquiera: «Milla, para casarte conmigo sería bueno que te hicieras católica». Jamás.
Nos casamos el 11 de julio del 2003 y en noviembre nos fuimos a vivir a Múnich, donde nació Ana, nuestra hija mayor. Él tenía que viajar mucho por razones de trabajo, y yo, a medida que la niña iba creciendo, me sentía aislada, porque no conocíamos a nadie allí, salvo a unos matrimonios que se reunían una vez al mes para charlar sobre las enseñanzas de la Iglesia. Como hablaban en alemán, ni Manuel ni yo no acabábamos de pillar todo lo que decían; pero lo poco que entendía me gustaba. Me acordé de la chica sueca de Copenhague y me puse en contacto con algunas mujeres del Opus Dei en Alemania. No iba en busca de la fe: solo quería tener más personas conocidas en la ciudad. Me presentaron a una madre de familia con la que hice amistad, y me dio unos consejos muy buenos: me animó a querer a Manuel tal y como era, con sus virtudes y defectos, sin obsesionarme con ellos y sin reñirle constantemente por tonterías. Me dijo que confiara en él y reservara tiempo para nosotros dos; y que cuando llegaran más hijos, no le relegara a un segundo plano en mi corazón. - “Porque a Ana y a tus futuros hijos los cuidarás y los mimarás -me decía-; pero a él corres el riesgo de no cuidarle y mimarle todo lo que necesita.”
Me presentaron a un sacerdote, el doctor Irrgang, que al principio solo me preguntaba por mis problemas como madre de familia joven: fui yo la que le propuse que me explicara algunos puntos de la fe. Y así, dando un paso tras otro, decidí ser católica. Hice la primera comunión y la confirmación el 26 de junio del 2005 en la Theatinerkirche de Múnich, una iglesia preciosa. Mi familia pensaba que me había hecho católica por conveniencia y no como fruto de una decisión propia. Hasta que vieron con sus propios ojos que aquello no había sido «una solución de compromiso», sino un compromiso personal; y que mi fe no es como esas botas de nieve que te quitas cuando llega el buen tiempo: es mi vida. Ahora mi madre está empezando a hacerme preguntas: «¿y qué dice el Papa sobre...?». Por las experiencias que he visto, he concluido que eso de irse con un chico para vivir a prueba, al poco de haberse conocido, es una locura; y no lo contrario. Muchos, en cuanto se presenta la primera dificultad, se separan. Y en ocasiones hay un hijo por medio. ¿y ese hijo? ¿Alguien ha pensado en él, en su vida y en su sufrimiento? Desgraciadamente, en estos momentos divorciarse te lleva menos tiempo que comprar una lavadora nueva. Otra locura. Mi madre se ha vuelto a quedar sola, porque su nuevo marido se ha ido con otra mujer. Y tanto yo como mis hijos, aunque son pequeños, somos testigos de su dolor, que también es nuestro dolor. Además, resulta muy difícil explicarles ciertas cosas a los hijos a determinadas edades. No lo comprenden. Hay que ponerse en su piel: viene alguien de tu familia a pasar unos días y te presenta a su esposa o a su esposo; y en la siguiente visita aparece con otra persona... Todo esto es muy duro, duele. Y en ocasiones, tu familia no entiende que deseas educar a tus hijos de otra manera, y que no quieres que presencien determinadas cosas, ¡y que tienes derecho a hacerlo! Porque los niños sufren. Yo lo he vivido y lo he padecido en mi propia carne: no son teorías. No hay vida sin dolor, que nos llega a todos por un camino o por otro, pero hay unos estilos de vida que llevan a la alegría y otros a la tristeza. Y mi experiencia personal es que la fe lleva a la felicidad. Es curioso: muchas personas se apartan de la cruz de Cristo en busca de la felicidad, cuando la felicidad plena se encuentra en Cristo. La alegría nace del sacrificio, del amor, de la entrega de uno mismo. Hay unas palabras de san Josemaría que he meditado mucho: «La alegría tiene sus raíces en forma de cruz». Esas palabras no me gustan porque sean poéticas. Aprecio la poesía, pero soy, como buena danesa, una mujer práctica. Esas palabras me gustan porque son verdaderas.
Post data del autor de la entrevista (Cuando transcribí su testimonio y se lo envié a Camilla por correo electrónico para que lo aprobara, al igual que hice con el resto de los testimoniantes, me sorprendió que tardara en responderme. Al final recibí su correo en el que me explicaba la causa de su tardanza: ¡Acababa de tener un nuevo hijo! El séptimo. La felicité y me contestó: - Muchas gracias. Manuel y yo estamos muy contentos, aunque ahora, con siete niños en casa... ¡tenemos que correr un poco más!).